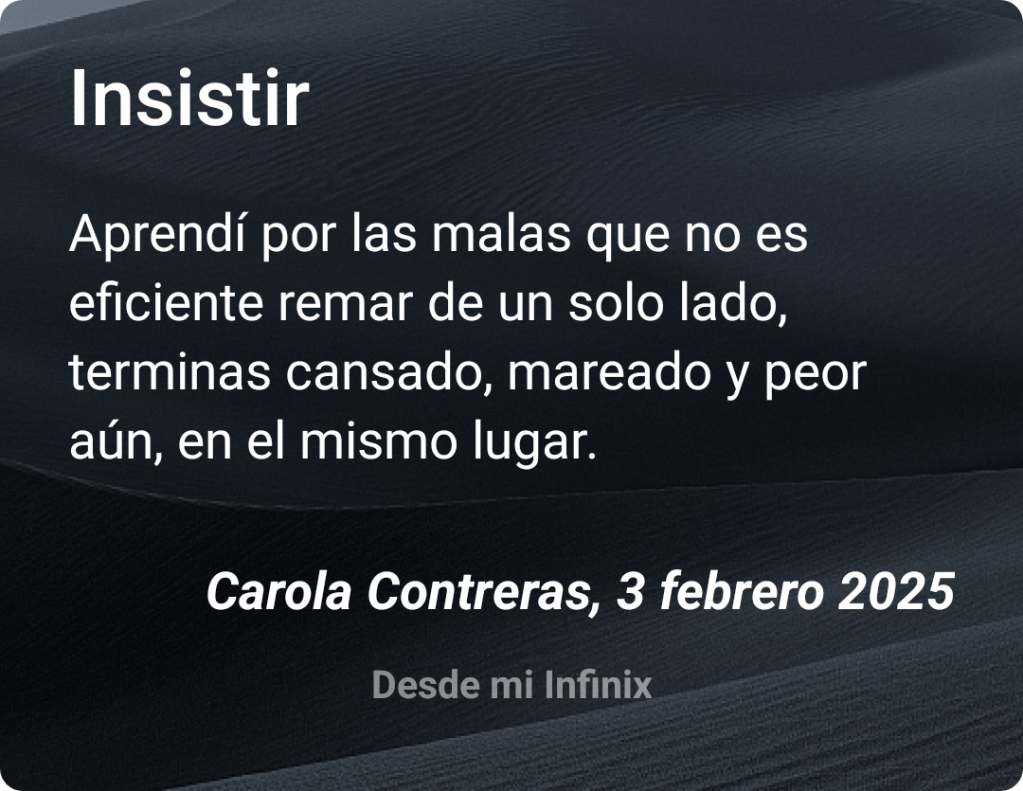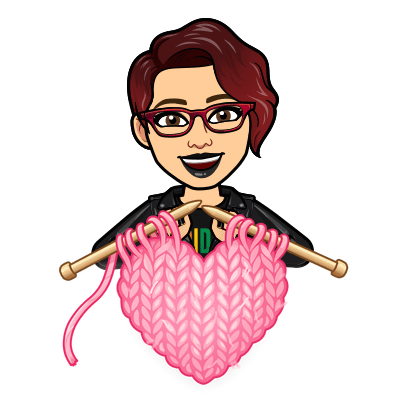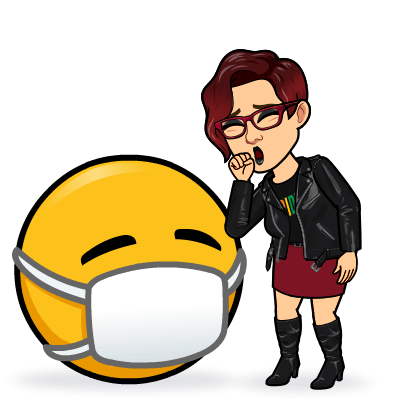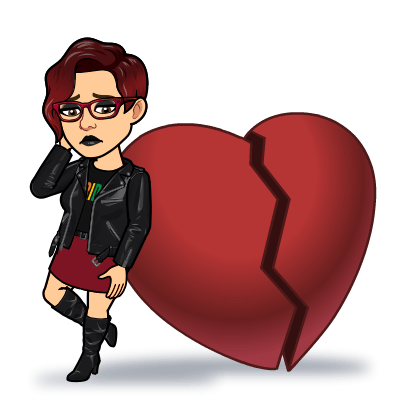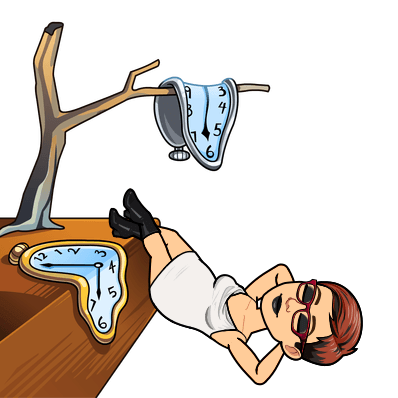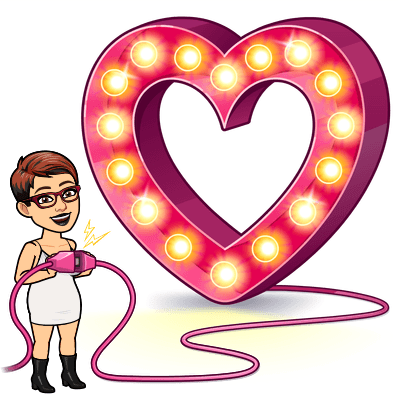por Sandra C. Contreras
En lo más alto de una torre devorada por el musgo y el silencio, donde el tiempo se deshilachaba en los rincones y los ecos ya no recordaban qué repetir, vivía un mago olvidado. Nadie subía hasta allí desde hacía siglos. Nadie lo recordaba. Ni los aldeanos del valle, ni los libros de historia, ni siquiera los vientos del norte, que solían susurrar nombres antiguos.
Su nombre había sido grande alguna vez, eso lo sabía. Había amado y creado cosas imposibles: jardines que hablaban, fuegos que cantaban, constelaciones que danzaban al compás de sus pensamientos. Pero todo eso ahora era niebla.
Solo una cosa seguía en su memoria, intacta como una herida: ella.
La noche había caído hacía rato, y con ella la medianoche. El mago se levantó lentamente de su sillón polvoriento y caminó hasta el centro de la torre, donde una mesa de piedra guardaba los restos de su antigua varita. Estaba rota en tres partes, astillada, aún con olor a humo de la última vez que fue usada.
La última vez que la vio a ella.
Había sido en esa misma torre, una noche como esta. Ella no era una maga, sino una estrella caída, una criatura de fuego suave y mirada infinita. Había entrado en su vida por error, o por destino. Habían compartido menos de un ciclo lunar, pero bastó. Él intentó retenerla con magia, sellos, hechizos de permanencia. Ella no quiso.
“Los seres como yo no se aman —le dijo—. Solo se recuerdan.”
Pero él no pudo soportarlo. Rompió su varita intentando invocar un conjuro prohibido: detener el tiempo. Solo por un instante más. Solo para retener el calor de su voz. Pero la varita no lo soportó. Ella desapareció. Y con ella, su poder.
Desde entonces, vivía en la torre. Viviendo y no viviendo. Esperando.
Esa noche, sin embargo, algo cambió.
Una brisa diferente entró por la ventana circular. No era aire. Era fuego. Una chispa flotante que giraba y danzaba, como si buscara algo. O a alguien.
El mago se acercó, con el corazón temblando.
—No puede ser…
La chispa se posó sobre los restos de la varita rota. Por un segundo, nada ocurrió. Y luego, una llama azul envolvió los fragmentos. No los unió. Los transformó.
Donde antes había una varita rota, ahora había una pequeña luz flotando, en forma de flor. Y de ella surgió una voz. Su voz.
—No te olvidé —susurró la estrella—. Solo estaba esperando que me recordaras sin dolor.
El mago cayó de rodillas. Las lágrimas no eran humanas. Eran llamas también.
—Te fallé. Te retuve…
—No. Me amaste. A tu manera. Ahora, deja que yo te ame a la mía.
La luz lo envolvió con suavidad. Y por primera vez en siglos, la torre se iluminó. Las paredes se desperezaron. Los libros comenzaron a girar en el aire como si despertaran de un sueño largo.
Y cuando el alba llegó, la torre estaba vacía.
Pero una flor de fuego seguía flotando en el centro de la sala.
Esperando al próximo corazón que supiera amar… y dejar ir.